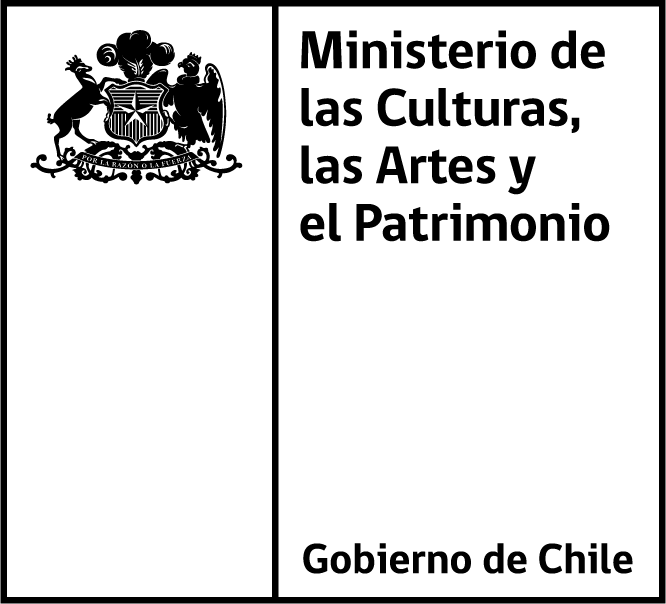Es impresionante, por decir lo menos, que una obra de teatro publicada en 1957 por un escritor irlandés pueda ser representada en un país latinoamericano al otro lado del planeta hoy, casi sin ninguna adaptación sobre el texto. Una obra que no solo siga siendo actual, sino que nos enseñe a los espectadores presentes, sesenta y cuatro años después, a mirar el proceso de la destrucción del mundo como está siendo efectivamente: lento, angustiante, ahogante, desesperanzador. No como suponemos que será: rápido, explosivo y con la llegada de Cristo en pegasos de fuego escupiendo éter. Un final tiene más probabilidades de parecerse a una metástasis cancerígena de años, que a un disparo limpio en la cabeza o al corazón.
No es tan impresionante, en cambio, incluso parece ser más bien obvio que la primera obra de teatro presencial a la que asisto como espectador, luego del comienzo de la pandemia en Chile, sea una obra sobre el fin de la humanidad. ¿Puede alguna obra de arte hoy evadir el tema de nuestra extinción, en esta época de pandemia y calentamiento global? Por supuesto que sí, pero cada creador actual en algún momento pensará: ¿por qué hago esto si la especie a la que pertenezco, que le da sentido a lo que hago, está desapareciendo? ¿De qué sirve hablar, siquiera? De algo así trata Final de partida, esta obra de Samuel Becket (Dublín, 1906 – París, 1989), de una sensación existencial tan profunda como la inutilidad absurda del hacer y el existir.
Aquel escritor irlandés, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1969 –figura clave del teatro del absurdo conocido sobre todo por su obra cumbre Esperando a Godot– es, desde mi humilde perspectiva, un genio. La clave de esta genialidad radica en que sus escritos tratan temas tan transversales a la sociedad postindustrial, que pueden ser comprendidos con la misma intensidad en casi cualquier país occidental y en cualquier tiempo. Habrá épocas, como la nuestra, en que ese texto se comprenderá aún más fuertemente incluso, que en la que fue creado –o mejor dicho, más cercana a una pandemia y la crisis climática, que a dos guerras mundiales y bombas atómicas–. Hoy, cuando se inventaron nuevos términos que coinciden para describir el tipo de angustia que genera esta obra, como solastalgia o ecoansiedad, verla se vuelve aún más absurdo y exasperante.
Este drama de un acto y cuatro personajes fue presentado, esta vez, bajo la dirección de Francisco Martínez Batarce y con las actuaciones de Willy Semler, Jaime McManus, Norma Ortíz y Regildo Castro, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en Santiago de Chile. Confinados –ya todos conocemos la experiencia– en un espacio con solo dos pequeñas ventanas en altura y desamueblado a excepción de dos cubos de basura enormes, vemos a los protagonistas, Clov, el sirviente, y Hamm, el amo, hablar y esperar que algo, que eso, acabe. Dentro de los cubos de basura viven los padres de Hamm: Nagg y Nell, quienes nunca salen de ahí y cuando participan, abren la tapa y vemos únicamente sus cabezas, brazos y torsos.
Al comienzo, un sonido envolvente, profundo, acompañado de un piano arrítmico en plena oscuridad, suena un rato largo. La vibración que provoca en el piso ese sonido oscuro, justifica inmediatamente la necesidad de la experiencia presencial en el teatro, al menos en mi caso, ya cansado de ver híbridos de teatro, cine y Zoom, en la pantalla de mi computador. Luego de eso, cuando se encienden los focos, el resto de la obra es una larga situación, un discurso vacío en que la comunicación semi efectiva sirve apenas, pues las palabras están desgastadas de tanto repetirse, en cada día que pasa, uno detrás del otro, siempre iguales, siempre formulando las mismas preguntas, las mismas respuestas y los mismos chistes.

El trabajo más destacable es el de Jaime MacManus interpretando a Clov. La precisión de gestos y movimientos alrededor de su coreografía de acciones físicas, junto a la impostación de la voz, lo hacían ver como un niño viejo, lleno de humor y cercano al Chavo del Ocho, lo que generaba empatía inmediata con su personaje. También la corta aparición de Norma Ortiz en el papel de Nell marcaba un punto de sentido en medio de ese mar absurdo, gracias a la exhibición transparente de su mundo interior, muy humano, a lo que se agrega el timbre de voz de esta actriz, de por sí afable. La interpretación de Regildo Castro fue del mismo modo empática; su aspecto y cadencia de movimientos coincidían con lo que podemos imaginar de ese personaje. Solo Willy Semler, también en un trabajo genial con la voz y gestos, no llegó, a mí parecer, al punto de lograr la atracción empática, más allá del virtuosismo de su trabajo.
No puedo dejar de nombrar el momento en que Hamm, el personaje de Semler, meaba en escena pero vimos salir el líquido por el costado de su silla, en lugar de su entrepierna, arruinando el contrato de verosimilitud. Esto no debería suceder en una función profesional que no apunte a revelar los mecanismos en escena al estilo brechtiano. A pesar de esto, es ese vértigo de lo que podría salir mal o distinto en cada función, lo que se agradece de la vuelta a la presencialidad y no por ello su actuación deja de estar a la altura de la de sus compañeros. El trabajo de dirección reflejaba un estilo claro de actuación, transversal a los cuatro intérpretes y aún así particular en cada uno.
La escenografía situaba el ambiente en un aire más local o latinoamericano, relocalizando el texto dramático europeo. Calaminas de zinc, algunas oxidadas y otras no, se intercalaban formando las paredes de la ruinosa, desértica y triste habitación en la que transcurría esa existencia de escasez, recordando sectores de clase popular del norte chileno. Los colores rojizos, sumado a una iluminación más bien cálida, rompían con la propuesta gris del universo textual becketiano. Eso daba la posibilidad de imaginar el “negro claro” descrito por Clov, rodeando el mundo postapocalíptico por fuera del receptáculo de pequeñas ventanas. La decisión de adaptar un carro de supermercado en lugar de poner a Hamm en una silla de ruedas común, abría la posibilidad de hacer una lectura sobre la caída del capitalismo. A su vez, los vestuarios reflejaban la miseria mugrienta y el paso del tiempo sobre los cuerpos. Sumado a lo anterior, la falta total de verde de plantas o azul del cielo, completaba la sensación de aridez en donde nada puede crecer, al estilo de la película Wall-e, en la que la Tierra es un gran basural.
La obra muestra el desgaste del fin, en que hasta la risa se pone en duda, el sexo no importa, el sentido de la existencia se desdibuja y la soledad emerge con todas sus fuerzas. La vida de una pulga o una rata emocionan más de lo normal y las dimensiones de nuestros cuerpos se sienten como las de un grano de arena en el desierto.
La última escena de este montaje recordaba la estética de la serie Dark, también un referente postapocalíptico angustiante, por la lámpara esférica y de luz blanca utilizada por Clov y la fuerte luz roja que hacía de contrapunto. Funcionaba como un cierre delicado y de poética futurista, muy bien logrado en todos sus elementos, dentro de un final de partida perdida, causa de la realidad de la muerte de cada uno de nosotros, hasta el día en que no quede ninguno más.
Dentro del mar denso que sumerge al espectador, los temas, tanto del texto como de esta puesta en escena, llegan a ser infinitos. Por tomar los que adquieren relevancia hoy, puedo nombrar, primero, la necesidad humana, reflejada en Hamm, de encontrar un centro o estar en el centro de algo, de un plan divino o simplemente de una habitación. Segundo, la necesidad, también de Hamm, de tomar calmantes para soportar un mundo que ya no es el de antes, que se cae a pedazos. Tercero, la muerte de la madre y la muerte en general. Cuarto, la escasez de materias primas e incluso objetos cotidianos como ruedas de bicicleta, que ya no se encuentran por ningún lado. Quinto, la pobreza moral humana. Sexto, la necesidad de compañía, cualquiera sea esta. Séptimo, la necesidad de contar, de hablar, de decir, aunque no se quiera decir nada. Octavo, la posibilidad de que el arte de hacer algo tan simple como un pantalón tenga más relevancia que la misma existencia del mundo. Noveno, la extinción de la luz. Por último, la falta de sentido y el suicidio inacabado. La obra muestra el desgaste del fin, en que hasta la risa se pone en duda, el sexo no importa, el sentido de la existencia se desdibuja y la soledad emerge con todas sus fuerzas. La vida de una pulga o una rata emocionan más de lo normal y las dimensiones de nuestros cuerpos se sienten como las de un grano de arena en el desierto.

En total, esta puesta en escena logra el efecto de un atardecer eterno que no deja de atardecer: el de la era humana y todos sus significados. Una sensación que sentimos localmente aquí en Chile, pero que a estas alturas de la crisis climática y los años de pandemia, se presiente y vive en cualquier esquina del mundo, en que todo el universo comienza a heder a cadáver. Y no importa cuánto nos neguemos a que el fin del mundo no sea ese entremedio rojizo de atardecer, o grisáceo, entre el smog industrial, o entre el día y la noche, pues es imposible desearlo mientras algo siga su curso. Siempre algo sigue su curso, una vida que no deja de molestarnos, que no deja que nos acabemos o nos podamos acostar tranquilos en la cama de la desesperanza. Este temor de que el fin dure demasiado es quizás el temor de esta época, y el tierno vacío de un juego ya perdido.
Ficha artística
Dirección y adaptación dramática: Francisco Martínez Batarce
Elenco: Willy Semler, Jaime McManus, Norma Ortíz, Regildo Castro
Diseño escenografía e iluminación: Rodrigo Ruíz
Realización escenográfica: Francisco Sandoval
Diseño vestuario e iluminación: Gabriela Torrejón
Asistente de vestuario: Vanina Vidal Vaccaro
Realización vestuario: Elizabeth Pérez, Bocca al Lupo
Diseño sonoro: Alejandro Miranda
Producción: Alessandra Massardo
Peluquería Francis Le Coiffeur
Auspicia: SULO.
Proyecto financiado por FONDART convocatoria 2020
07 al 15 Ago, 2021. Sá y Do, 18 h.