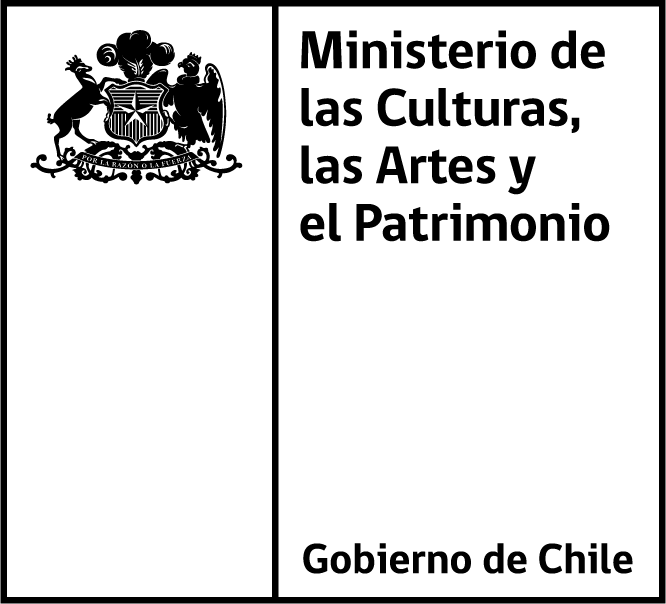Desde muy chica tengo una extraña fascinación por las casas. Siempre me ha embriagado un cosquilleo mental cada vez que me acerco a la puerta o ventanas de algún hogar desconocido. Ese lapso en el que se revelan las formas interiores, es para mí un tiempo de gran excitación, algo así como leer un diario íntimo o una carta ajena. Guardo muchos recuerdos de casas memorables, como la de mi abuela materna; una antigua casa de adobe y tejas musleras, y cuya cocina era el corazón de la casa, no porque estuviera al centro, sino porque era el único lugar que solíamos habitar. El resto eran zonas de paso o dormitorios. A pesar de que ya no existe –se cayó con el terremoto del 2010–, aún la puedo recorrer en sueños, fascinarme con sus esquinas y objetos abandonados al polvo.

Recuerdo también la primera vez que visité la casa de mi bisabuela paterna. Estaba muy chica, acaso tenía unos seis años. La casa era de adobe, con un corredor interior, miles de puertas y ventanas, todas cerradas. Sin embargo, había una ventana cuyo vidrio estaba al descubierto, desde ahí se podía observar una mesa con un mantel gastado y empolvado, un pequeño vaso sobre ella y al lado, una silla de madera y paja mirando hacia el exterior. Siempre me pregunté: ¿por qué olvidaron ese mobiliario? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sentó en esa silla a contemplar la tarde? ¿Sabría esa persona que era la última vez?
Muchas casas guardo en mi memoria y puedo recorrerlas mentalmente, sortear la distribución, adivinar los objetos que se esconden en las sombras, sentir las texturas, los olores, incluso algunos sabores e imaginar la diversidad de cosas que aguardan esos cajones. Todas las casas me parecen increíblemente reveladoras. Como en un libro, se puede también leer en ellas personalidades, misterios y características de las personas que la habitan. Entrar en casas ajenas es de alguna forma inmiscuirse en las mentes que las armaron, adornaron y habitaron.
De este interés se deviene otro: mi amor por los cachureos y los objetos viejos. Seguramente ese amor es heredado. A mi madre le encantan las antigüedades, colecciona floreros, mesas y todo objeto que le parezca valioso, barato y de factura admirable. Hace unos días me vino a visitar a Osorno (ciudad en la que vivo ya hace algunos meses). En la búsqueda de panoramas, se me ocurrió que una buena idea era visitar el Museo Pablo Fierro. Mi compañero de aventuras, roommate y pareja, me había hablado muchas veces de su existencia; “yo creo que te gustará, guarda muchas cosas viejas”, me dijo alguna vez. Sin duda era un buen panorama para dos amantes de los cachivaches.

Llegamos a Puerto Varas a eso de las 12 pm, buscamos la costanera, donde nos estacionamos y luego nos encaminamos por ella hacia el suroeste. La vimos a lo lejos: una casa de cuento, pintada de celeste, con un gran reloj a su izquierda y un barco encallado a su derecha. Literalmente ambas cosas eran parte de la casa-museo. La puerta estaba abierta, “entrada liberada” decía un cartel. Demasiado liberada pensé, no había nadie fiscalizando la entrada, ni menos el buzón de aportes voluntarios. Mi corazón palpitó fuerte, lo juro, como cuando era niña y estaba próxima a entrar a la casa desconocida de algún vecino o familiar por primera vez. Mi mamá también alucinaba, comenzó a apuntarme todas las cosas que veía y que ella también guardaba en rincones olvidados de su casa: un jarrón enlozado, una palmatoria, una plancha a carbón, un ropero viejo, entre otras muchas cosas. Un montón de mensajes se colaban entre los objetos como: «para navegar solo necesitas la imaginación y de guía a un soñador» o “el arte de soñar y hacerlo realidad”.
La casa-museo está viva. Entre más la recorríamos, más nos hablaba. Una voz nos llamaba al segundo piso, era la de su creador: Pablo Fierro. Cuando llegamos a la estrecha planta nos contó la historia de esta construcción de cuento. Nos dijo que por allá en el 2006, mientras caminaba por la costanera de Puerto Varas, este lugar le llamó la atención. Era un basural. La curiosidad lo hizo consultar en la oficina de turismo de qué se trataba. Al día siguiente, lo llamaron: “el alcalde quiere conversar con usted”, le dijeron.
Pablo es oriundo de Puerto Montt, allá tenía un museo que el alcalde de Puerto Varas ya había visitado. “Tráelo a este lugar, no hay comparación, te lo entregamos para que lo compartas, nadie te molestará», le dijo el edil. Así se embarcó en la aventura de crear este espacio.

Al principio no entraba nadie, nos comentó Pablo, la construcción no parecía ser muy llamativa. Desde entonces comenzó a mutar lentamente. Para nuestra sorpresa, nos contó que esa construcción nunca fue una casa. En un principio era un cuarto de máquinas, pero como “siempre soñé con tener una casa antigua, decidí construirme una”, nos dijo con su voz de cuentacuento. Así partió un museo de lo despreciado, una construcción que parece difuminar los límites del museo y la casa. Es un invento, un experimento, un lugar mágico que se metamorfosea según las perspectivas del público e imaginación de su creador. “Cuando era niño soñaba con entrar al viejo reloj de mi madre… y lo hice”, nos cuenta y me sorprendo de haber entrado yo también en ese engranaje compuesto a base de objetos antiguos, olvidados y gastados.
Así partió un museo de lo despreciado, una construcción que parece difuminar los límites del museo y la casa. Es un invento, un experimento, un lugar mágico que se metamorfosea según las perspectivas del público e imaginación de su creador.
Después de 15 años en pie, esta casa-museo es muy popular. Miles de personas de todas partes del globo la visitan anualmente. Sin embargo, “no solo se construye un sueño, también hay que sostenerlo”, nos dice Pablo. En ese sentido, es crucial que quienes podamos contribuir para mantenerlo en pie lo hagamos. Este espacio, no es solo un lugar para la contemplación y admiración, también es un maravilloso espacio para imaginar y Pablo, como un mago, siempre tiene palabras que nos conducen a ello. Es imprescindible, en este mundo que parece venirse encima con tanta crisis ambiental y social, abrir los espacios, ponernos a disposición de otros y compartir, cohabitar y disfrutar. Todo lo anterior se puede encontrar en el Museo Pablo Fierro, que lo ofrece gratuitamente.