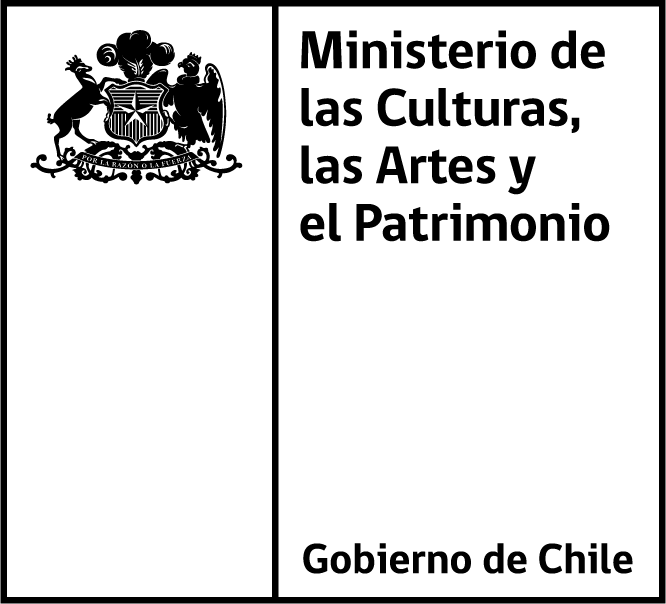Cuando era chico salí solo una vez a pedir dulces por Halloween. No, ni siquiera salí a pedir dulces. Salí únicamente de curioso para ver, escondido debajo de una túnica negra con capucha, cómo se comportaba la gente. Yo era tímido, me sentía generalmente apartado de la gente y, sin mostrar mis ojos, esa vez los miré con la cabeza un poco inclinada hacia abajo, a través de la delgada tela oscura. Siendo de noche comprenderán que no veía mucho, pero esa actitud de misterio me daba seguridad. Les adultes y les niñes me miraban raro porque no iba con nadie ni llevaba una bolsa para recolectar dulces. Intentaba copiar una de las imágenes arquetípicas de la muerte, la vestida de negro y con guadaña, o la de un Nazgul, esos espectros tétricos de El Señor de los Anillos. Me sentía identificado con ese tipo de figuras, dada mi piel muy blanca, mi fisonomía alargada y mis manos huesudas. No era un preadolescente dark, pero me gustaba la estética mágica-gótica-romántica-europea en relación a la muerte.
En el fondo, ellos sabían que Halloween era otra distracción y ganancia más del capitalismo instalado por la dictadura de Pinochet y que había quedado como resabio de ella, pues comenzó a “celebrarse” en Chile y extenderse paulatinamente durante la década de los 80, es decir, en medio de los 17 años que duró aquí.
Esa fue la única vez que recuerdo haber salido, porque mis padres nos decían a mi hermana y a mí que eso del “jalowei” era una copia de una fiesta gringa, de Estados Unidos, un país estúpido al que Chile le copiaba todo y que no tenía nombre o que lo tenía, pero se había apropiado del del continente. América dicen llamarse. Nunca me molestó mucho que nos dijeran eso y que no pudiéramos salir como el resto de les niñes. Esa especie de amargura era algo que hacía a mi familia disímil y por tanto especial, lo que me daba una seguridad crítica frente al resto, a la cultura vacía, diferenciándome de mis compañeres de colegio. En esa época me sentía orgulloso de no pertenecer a la masa, de no estar bautizado por ejemplo, pues hacerlo hubiera significado estar ciego o ser tonto. Más tarde comprendí que lo que pensaban mis papás era mucho más complejo que el hecho de estar enojados porque esa celebración fuera una copia. En el fondo, ellos sabían que Halloween era otra distracción y ganancia más del capitalismo instalado por la dictadura de Pinochet y que había quedado como resabio de ella, pues comenzó a “celebrarse” en Chile y extenderse paulatinamente durante la década de los 80, es decir, en medio de los 17 años que duró aquí. Además, es bien sabido que las dictaduras latinoamericanas de esos años fueron manejadas, planificadas y apoyadas desde y por el gobierno de EE.UU. En el fondo, celebrar Halloween era desviar el terror real de los acontecimientos, al terror ilusorio de personajes ficticios.

No obstante, el deseo de disfrazarse y decorar un poco, ser otre y bailar en una fiesta adulta o ver a les niñes felices un rato en el único país latinoamericano sin carnaval, siempre le iba a ganar a cualquier crítica intelectual o seria respecto a esa práctica, por lo que hasta el día de hoy se mantiene, para felicidad de las personas y algunas empresas que se benefician de ello. Con mi familia, en cambio, el 2019 por fin encontramos nuestra forma de celebración para esta época del año: el Día de Muertos, versión mexicana. Mis padres habían ido a México el 2016 y en CDMX se encontraron con las flores amarillas en la puertas y altares, con las calaveras gigantes, los alebrijes, las catrinas, las velas, los colores por todas partes, las guirnaldas, y quedaron tan enamorados que quisieron ir de nuevo hace dos años durante la misma época (finalizando octubre y comenzando noviembre) pero esta vez al lugar central de la celebración, es decir, no al DF, sino a Oaxaca. A ese viaje los acompañé yo también.
Más allá de la estética excesiva que transforma todos los rincones de cada ciudad y pueblo en México, al comparar la cultura chilena con la mexicana en relación a la muerte, me di cuenta de que mientras aquí la escondemos, no hablamos de ella, rezamos para nuestros adentros, no la nombramos y simplemente nos disfrazamos de películas de terror gringas, allí en México se muestra de frente, colorida, absurda, burlona, al menos durante esos días, no sé cómo son el resto del año. Las calaveras no pueden evitar estar felices mostrando los dientes, las hermosas flores conocidas como cempasúchiles entre anaranjadas y amarillas no dejan de alegrar las calles, las fachadas, el interior de las casas y locales. La diferencia más notoria es que esa forma de alabar a la muerte hace de los mexicanos una cultura que la entiende como parte de la vida, la rememora, le inventa historias a La Catrina, llena los altares de fotos de personas que no quieren olvidar y se burlan de alguna forma del sinsentido de vivir para morir, pero también comprendiendo el ciclo familiar y natural que implica, aceptándolo, sin tanto resguardos o respetos. Al estar en los cementerios, la gente pasa por encima de las tumbas, las pisa sin cuidados, se sienta, conversan y comen sobre ellas, algunos cantan, incluso otros llevan bandas de músicos. Después de un rato te das cuenta que esa falta de solemnidad es puro cariño. Los panteones, como los llaman, parecen explotar de flores y velas y, de noche, ver las tumbas titilando con calidez es mágico y abrumador. Todo el suelo debajo del cual están enterrados los cuerpos de les amigues y familiares que ya no están, se vuelve hogareño y luminoso.

Después de haber experienciado esas prácticas, este es el segundo año que en mi casa hacemos un altar. Ponemos fotos de familiares muertos de la rama materna y paterna, compramos flores amarillas y naranjas que se parecen a las de México. Colocamos algunos objetos, si tenemos, de los difuntos; también calaveritas, velas, querubines, y diablos. Mi mamá aprendió a hacer Pan de Muerto, típico de México, así que también lo agrega al altar. En alguna de las noches entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, hacemos una cena y comemos tacos. Seguimos sin hablar de los muertos ni de recordarlos en voz alta. Tampoco cantamos ni nos embriagamos. En realidad copiamos lo superficial de la fiesta que nos encantó. Pero incluso en lo superficial, ya el hecho de colocar fotos de nuestros difuntos mientras todes les demás celebran Halloween, es un cambio grande para el sentido que pretendemos darle a ese día. Tiene más razón para nosotres copiarle a una cultura que nos atrajo y que por ser latinoamericana se acerca más a nuestra historia de despojo, que a la que nos despojó, torturó, mató y desapareció a miles de personas en nuestro país. Seguro que nunca vamos a ser como los mexicanos ni vamos a lograr instaurar el Día de Muertos en Chile, y tampoco queremos eso, sin embargo, esta forma de celebrar estas fechas, no desvía el terror de morir hacia otro lado. Más bien lo pone de frente y lo acepta, entregándolo abiertamente a la memoria y vinculándolo al esqueleto desnudo y colorido que todos llevamos bajo nuestra carne mortal. Ese es el símbolo de la única certeza que tenemos: los huesos blancos, tan distintos al abismo negro del que me disfracé aquella única vez en que salí a ver cómo los demás se distraían pidiendo dulces o llenando los timbres de pasta de dientes; la misma pasta con la que después de comer los caramelos, cepillaría la fila de huesos expuestos de sus propias calaveras.