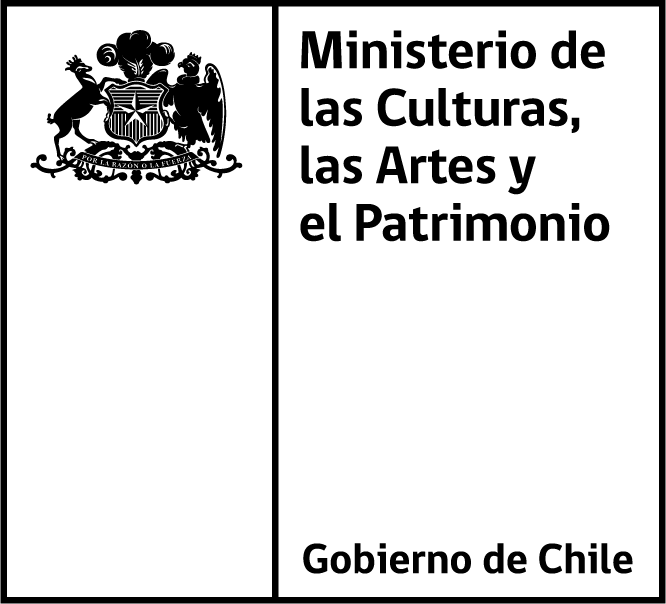Algunos odian Linderos porque dicen que es un pueblo de suicidas, un pueblo maldito. Otros dicen que cuando llega la pelá agarra a puñados, lo que es horrorosamente cierto. Un finao llama a otro. Han llegado a morir hasta seis personas al hilo. Al tren se han arrojado varios. Más de un curao ha sido sorprendido caminando entre los rieles. De chico, todos los años, sin falta, sabíamos de algún conocido que se había matado. Los métodos más utilizados: la soga, la pistola, el tren. Más grande supe de otro: el veneno. Mi abuela se había suicidado con veneno de ratón. Preparó tres vasos de leche, pero solo uno terminó vacío. Mi mamá y mi tía quedaron solas esa noche con mi abuela agonizante. Eso no lo supe hasta los veinte años, cuando mi tío Jaime, el hermano de mi abuela, me contó. La presencia de mi bisabuela suplió la doble ausencia de mi mamá y mi abuela materna. Mi mamá me heredó a su abuela y su orfandad.
Linderos es un pueblito chico. Un pueblo perfecto para grabar un capítulo de Mea culpa o El día menos pensado. Cruzado por una sola calle que lo conecta con Buin, Paine, la carretera y el Alto Jahuel. Tiene pocas poblaciones: la Colo-Colo, el Trébol, la Cabo Carlos Figueroa, las Dos Torres. Algunos condominios cuicos como Las Araucarias, que tiene un campo de golf y la serie de parcelas y fundos que conservan los futres. Colinda con localidades como Cervera o El Cerrillo. La mayoría de la gente trabaja de temporera. Toman buses que tienen un letrero que dice “Trabajadores agrícolas de temporada” o se mueven en bicicletas pisteras con los cachos del manubrio vueltos hacia arriba. Gran parte de mis compañeros en el Francisco Javier Krugger vivían en las partes más apartadas, con caminos de tierra. Llegaban en el bus de acercamiento que pasaba casi de madrugada y dejaba a los estudiantes muy temprano en el colegio. El transporte escolar rural funcionaba perfectamente: era gratuito y eficiente. No eran esas micros amarillas que aparecen en Los Simpson. Jamás existieron. Más bien eran buses dados de baja por compañías de transporte y usados por los colegios como el de nosotros. Yo me crié en la Carlos Figueroa. La población estaba a cinco minutos del colegio, al lado de la Cuarta Compañía de Bomberos, la iglesia Sagrado Corazón, la plaza y la estación de trenes. El colegio era público y laico, a pesar de que su fundador fue un cura. A los 17 años Humberto Díaz-Casanueva, el poeta y premio Nacional de Literatura, hizo clases ahí. Pero no se notaba. El Francisco Javier Krugger no tenía nada de poesía.
Fue en tercero básico cuando conocí al Nico. En el Francisco Javier Krugger. No recuerdo si iba en el A o el B, solo recuerdo a mis compañeros. Me memorizaba los nombres por la repetición marcial de la lista cada mañana. Cuando llamaban a alguno, en mi cabeza ya se ubicaba una cara y un puesto. Pero algo no me gustaba de mi curso: había dos Nicolás. Para mí, el nombre era sello de originalidad. Me daba orgullo, sí, que el viejito pascuero se llamara San Nicolás, a él se lo perdonaba. También a Nicolas Cage: él tenía la misión de universalizar mi nombre. Pero no a mi compañero, a él no. Nunca fui bueno para pelear. En mi vida he peleado contadas veces. Eso si resto las peleas que tuve con mi hermano. En el colegio, en la básica, se concentraron la mayoría de mis mochas. Quisiera recordarlas con detalle, saber qué me impulsaba a enfrentarme a golpes con mis compañeros. Qué me provocaba más rabia. Recordar, por ejemplo, por qué peleamos con el Nicolás Gajardo, el otro Nicolás de mi curso. Explicarme cómo, en una sala hacinada, logramos correr, en un recreo, las sillas y formar un círculo para enfrentarnos. O creo que no fue así, que el círculo se hizo cuando golpeé al Nico y lo boté al suelo. Que las sillas empujadas por su caída fueron las que me hacen pensar que fue un enfrentamiento planificado. Le pegué al Nico, lo dejé llorando en el suelo: me sentí poderoso. A esa edad, a la persona que más admiraba era a mi primo, el Chuki, que decían le pegaba a todos los de la básica siendo apenas de quinto. Era choro el Chuki. Mi hermano lo seguía de cerca, era bueno pa los combos, pero el Chuki era mejor. Mi pelea con el Nico fue una de las pocas que gané en el colegio. La otra que recuerdo es la del Juan, mi compañero huaso. Me sacó la cresta, no le duré ni cinco minutos. No pude aceptar perder una pelea, no así. Lo acusé con mi hermano, un curso mayor y fue a pegarle. “No te metai con mi hermano”, debió decirle. Creo que eso pasó dos o tres veces más, ir a rogarle a mi hermano venganza. Nunca acepté la derrota ni la humillación.
Con el Nico, esa vez, no recuerdo el motivo de la pelea, pero sí recuerdo lo que pensé en mi cabeza: “ahora yo soy el mejor Nicolás”. Así. Lo eliminaba de una competencia que solo existía en mi cabeza. Anulaba su nombre para imponer el mío: el mejor Nicolás. Pudimos seguir juntos en cuarto básico. En quinto, sin embargo, me cambié de casa, me cambié de colegio. En sexto volví. Quería retomar mis vínculos con mi antiguo curso. Pero me cambiaron al otro. Me costó adaptarme. Pero a larga resultó mejor, aunque de nuevo, lo mismo: otro Nicolás. Se apellidaba Petit, era moreno y chico. Desde el comienzo nos llevamos bien.
Al Nicolás Gajardo, al que le arrebaté el alma en esa feroz pelea en tercero básico, lo veía en los recreos rapeando, cerca de la pandereta que dividía al colegio de la iglesia. Lo rodeábamos para verlo improvisar. Le decían “El Oso”. Algunos lo acompañaban con esos beatbox que parecían peos o el remedo de un motor agripado. Sin embargo, no éramos amigos. Ni siquiera recordaba el altercado. Los años impusieron mucha distancia. Eso no evitaba que lo escuchara admirado. Sabía que vivía en las Dos Torres. Aparte de eso, nada. Lo dejé de ver cuando yo ya no me dejé ver. Me cambié, nuevamente, de casa. No volví nunca más al Francisco Javier Krugger. Me demoré años en volver a ver al Nico.
Mi vida en Linderos terminó, abruptamente, en séptimo básico. De ahí todo lo que quería, disfrutaba y anhelaba, se fue perdiendo. No volví hasta seis años después, cuando me licencié de cuarto medio. Duré un año y me fui a Valparaíso, cortando poco a poco mis relaciones con la familia. Regresé el 2012. La distancia, sin embargo, ya era insalvable. No me quedaban amigos ni tardes eternas de tele. La mayoría de mis excompañeros estaba trabajando en el campo, en el retail, algunos de técnico en cualquier cosa, los más afortunados con una profesión. Los suicidios siguieron, de forma generacional, hasta alcanzarnos. Se empezaron a matar los amigos y compañeros de mi hermano, de mis primos. El tren embistió cuerpos frescos, pese a los diez mil resguardos que se han implementado a lo largo de las vías. Las vigas resistieron lo suficiente para asfixiar con su moho. Las pistolas de los nuevos traficantes apuntaron con más precisión, traicionando ese brillo metálico de las fotos con que son lucidas en redes sociales.
No deja de ser el lugar de mi infancia ese pueblo. No me deja. Mis últimos seis o siete años los he pasado ahí. He tratado de irme un montón de veces. Y he regresado más. Con mi primo, a los once años, andábamos por todas partes. Él tenía un año menos. Yo vivía de allegado con su familia. Tuvimos casi todos los juegos de cartas que hay que tener. Ocupábamos las veredas con nuestras batallas, recorriendo los pasajes de la Carlos Figueroa, los bancos de la plaza, las Dos Torres, El Trébol. Yu Gi Oh! fue uno de los animés y rituales televisivos más importantes para nosotros. Admirábamos a esos héroes que debían sobrevivir con estrategia e ingenio. Las cartas eran su poder. Una serie que unía las grandes peleas de seres fantásticos con combates intelectuales de personajes. Pokemón era más simplón: se dependía casi enteramente de la fuerza y cantidad de pokemones. Yu Gi Oh! no. Chile no se quedó atrás con el furor de las cartas e inventó su propio juego: Mitos y Leyendas. Fue un éxito rotundo. El país se llenó de cartas y jugadores de la saga. Nosotros nos hicimos fanáticos. Cualquier moneda que llegaba a nuestras manos, la invertíamos en sobres y mazos. No exagero si digo que mendigábamos para poder comprar cartas. Competíamos con gente de todo Buin, incluso mayores de edad. Estudiantes de media de los liceos del centro. Nosotros apenas íbamos en séptimo básico. Nuestro gran mentor era el Pato Carrizo, un gótico de pelo largo, facciones muy finas y ojos achinados. El Pato era un cabro de una sutileza superior, un personaje de El libro de la almohada. Su forma de jugar, poner las cartas, dialogar en la batalla. Incluso cuando le ganábamos, sentíamos que nos aplastaba con su elegancia. Pasábamos metidos en su casa, en el pasaje Los Aromos. Nosotros vivíamos en Los Copihues. A veces lo íbamos a ver y lo encontrábamos cuidando a su sobrino, el Lucas, un niñito rubio con corte de melena. El Lucas era hijo de su hermana y un mormón, uno de los pocos cabros chicos rubios que conocía. Los otros, las otras, también eran hijas e hijos de mormones. El huacherío en Chile siempre encuentra nuevas formas de reproducirse. La única imagen que tengo del Lucas es su nariz llena de mocos y su pelo dorado como las cinco partes que el protagonista de Yu Gi Oh! debía completar para formar a Exodia.
La muerte en Linderos siempre se lleva de a puñados. Eso es lo primero que pensé cuando mi hermano me contó sobre el suicidio del Nico. Su cuerpo fue encontrado en una sede vecinal, cerca de la feria, colgando del techo. Después, aquel mocoso rubio y mañoso de mis recuerdos en la casa del Pato se pegó un tiro, según la gente, porque la polola lo pateó. Dirán que era un cabro solo, que la mamá era una drogadicta, que su abuelo otro suicida, que debe estar en los genes. En ese mismo funeral, el Hugo, uno de sus mejores amigos, saldrá corriendo y gritando que se va a matar y desaparecerá durante dos días. Su cuerpo será encontrado a los pies de una antena telefónica, amoratado, reventado por dentro. Ambos funerales se realizaron en plena cuarentena, ningún linderano respetó el toque de queda, se dispararon pistolas y escopetas, se lanzaron fuegos artificiales. Un pésimo homenaje para alguien que se mató con una detonación en la cara. En el velorio del Hugo se colgó un lienzo con su cara. Una foto de plano entero del Lucas circula por redes sociales con alas de ángel en la espalda. Su perfil de Facebook es la imagen de un shinigami, dios de la muerte japonés, del animé Death Note. Quedará a la deriva en internet como una especie de animita en la que los amigos escriben recuerdos y lamentaciones. Intento cuadrar mi recuerdo con las fotos que me aparecen en su biografía. Tenía apenas 19 años. Era uno de los cabros más hermosos que ha parido Linderos. Cerca de la antena donde se mató el Hugo, pusieron una animita con el lienzo colgado fuera de su casa, algunas banderas del Colo-Colo y flores en tarros de leche Nido. La muerte aprovechará el viaje y se llevará al menos dos personas más.
¿Qué habrá en esta población en la que la fatalidad desayuna, se queda a almorzar y se va tomada de once? ¿Será que la familiaridad con la gente visibiliza la muerte? ¿Que en todas partes pasa lo mismo, pero como la gente no se conoce, nadie es consciente? Le conté esta historia a un amigo y me mandó los índices de suicidio por comuna. Buin está en la media. Googleo y las notas hablan del preocupante aumento en la tasa en el país. En Santiago, Puente Alto encabeza la lista. A nivel nacional, Curacaví.
Miro las noticias y la pandemia ha aumentado el olor a finado. Chile se parece a Linderos. Pienso que en esta pasada se va a llevar a muchos, pero no a los que debiera llevarse. Pienso que en este pueblito que es Chile nadie se conoce, que los límites de la muerte se desdibujan y los suicidas y los enfermos y los asesinados y accidentados son devorados por un mismo monstruo.
18 de mayo de 2020